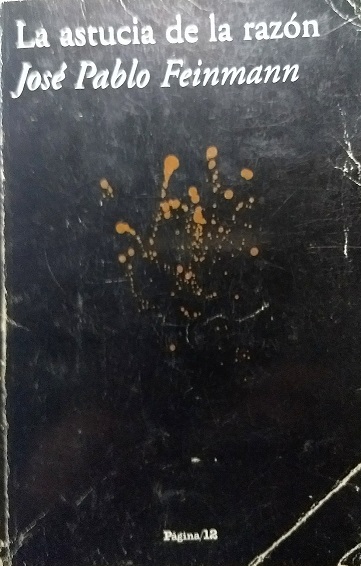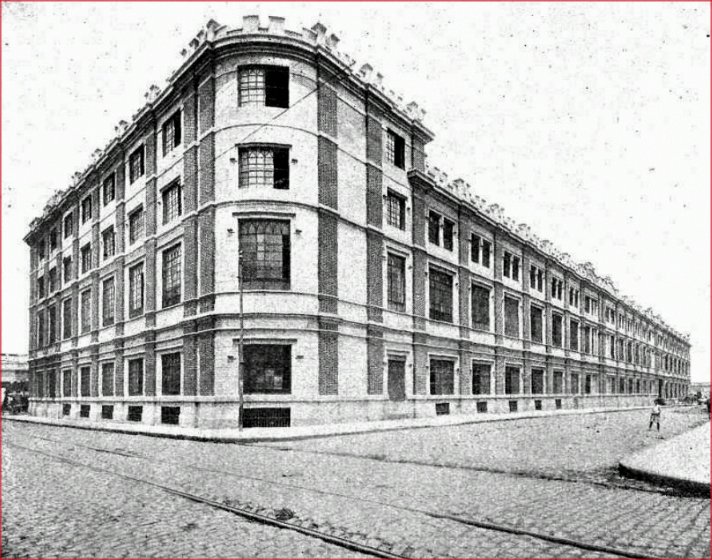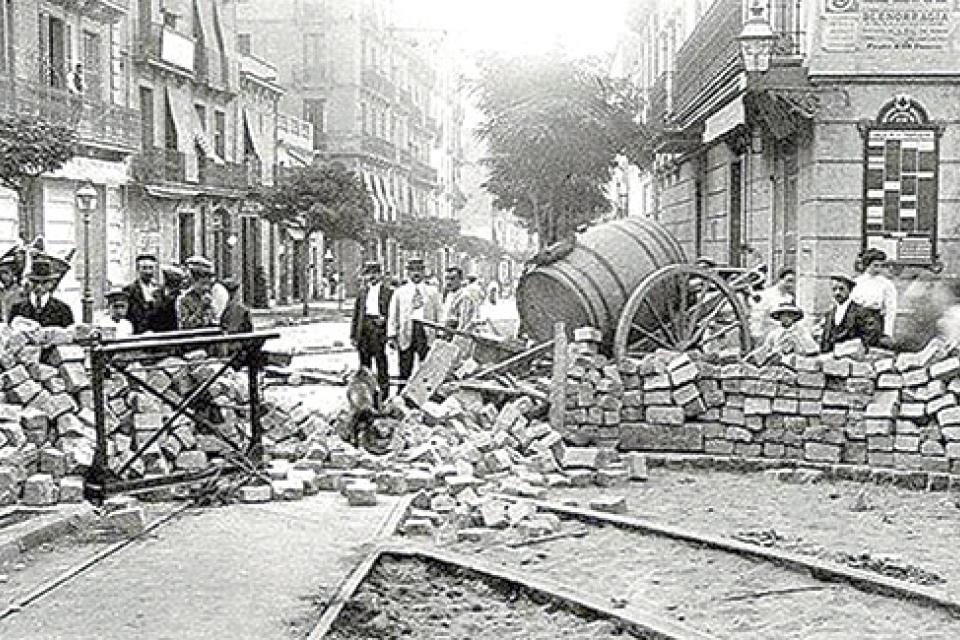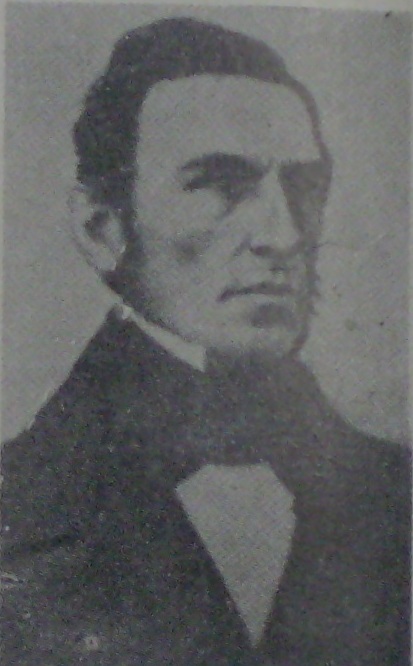El 16 de septiembre de 1955 un nuevo golpe militar derrocó a un gobierno elegido por el pueblo. La segunda presidencia de Juan Domingo Perón, iniciada en 1952, llegó así a su fin. Asumieron entonces los militares golpistas que se autodenominaban parte de la «Revolución Libertadora». Tras una corta presidencia del General Lonardi, asumió la presidencia de la Nación el General Pedro Eugenio Aramburu, representante del sector más fuertemente «antiperonista». Con el claro objetivo de «desperonizar» a la sociedad, redacta el presente decreto, que nos es acercado por el Prof. Marcelo N. Musa.
Decreto-Ley 4161
Boletín Oficial, 9 de marzo de 1956
Visto el decreto 3855/55 por el cual se disuelve el Partido Peronista en sus dos ramas en virtud de su desempeño y su vocación liberticida, y Considerando: Que en su existencia política el Partido Peronista, actuando como instrumento del régimen depuesto, se valió de una intensa propaganda destinada a engañar la conciencia ciudadana para lo cual creo imágenes, símbolos, signos y expresiones significativas, doctrinas, artículos y obras artísticas:
Que dichos objetos, que tuvieron por fin la difusión de una doctrina y una posición política que ofende el sentimiento democrático del pueblo Argentino, constituyen para este una afrenta que es imprescindible borrar, porque recuerdan una época de escarnio y de dolor para la población del país y su utilización es motivo de perturbación de la paz interna de la Nación y una rémora para la consolidación de la armonía entre los Argentinos.
Que en el campo internacional, también afecta el prestigio de nuestro país porque esas doctrinas y denominaciones simbólicas, adoptadas por el régimen depuesto tuvieron el triste mérito de convertirse en sinónimo de las doctrinas y denominaciones similares utilizadas por grandes dictaduras de este siglo que el régimen depuesto consiguió parangonar.
Que tales fundamentos hacen indispensable la radical supresión de esos instrumentos o de otros análogos, y esas mismas razones imponen también la prohibición de su uso al ámbito de las marcas y denominaciones comerciales, donde también fueron registradas con fines publicitarios y donde su conservación no se justifica, atento al amplio campo que la fantasía brinda para la elección de insignias mercantiles.
Por ello, el presidente provisional dela Nación Argentina, en ejercicio del Poder Legislativo, decreta con fuerza de ley.
Art. 1º Queda prohibida en todo el territorio dela Nación
a) La utilización, con fines de afirmación ideológica Peronista, efectuada públicamente, o propaganda Peronista, por cualquier persona, ya se trate de individuos aislados o grupos de individuos, asociaciones, sindicatos, partidos políticos, sociedades, personas jurídicas públicas o privadas de las imágenes, símbolos, signos, expresiones significativas, doctrinas, artículos y obras artísticas, que pretendan tal carácter o pudieran ser tenidas por alguien como tales pertenecientes o empleados por los individuos representativos u organismos del Peronismo.
Se considerará especialmente violatoria esta disposición la utilización de la fotografía, retrato o escultura de los funcionarios Peronistas o sus parientes, el escudo y la bandera peronista, el nombre propio del presidente depuesto o el de sus parientes, las expresiones “peronismo”, “peronista”, “ justicialismo”, “Justicialista”, “tercera posición”, la abreviatura PP., las fechas exaltadas por el régimen depuesto, las composiciones musicales “Marcha de los Muchachos Peronista” y “Evita Capitana” o fragmentos de las mismas, y los discursos del presidente depuesto o su esposa o fragmentos de los mismos.
b) La utilización, por las personas y con los fines establecidos en el inciso anterior, de las imágenes, símbolos, signos, expresiones significativas, doctrina, artículos y obras artísticas que pretendan tal carácter o pudieran ser tenidas por alguien como tales creados o por crearse, que de alguna manera cupieran ser referidos a los individuos representativos, organismos o ideología del Peronismo.
c) La reproducción por las personas y con los fines establecidos en el inciso a), mediante cualquier procedimiento, de las imágenes símbolos y demás, objetos señalados en los dos incisos anteriores.
Art. 2º – Las disposiciones del presente decreto-ley se declaran de orden público y e consecuencia no podrá alegarse contra ellas la existencia de derechos adquiridos. Caducan las marcas de industria, comercio y agricultura y las denominaciones comerciales o anexas, que consistan en las imágenes, símbolos y demás objetos señalados en los incs. a) y b) del art. 1º. Los Ministerios respectivos dispondrán las medidas conducentes a la cancelación de tales registros.
Art. 3º – El que infrinja el presente decreto-ley será penado:
a) Con prisión de treinta días a seis años y multa de m$n:500 am$n. 1.000.000
b) Además, con inhabilitación absoluta por doble tiempo del de la condena para desempeñarse como funcionario público o dirigente político o gremial;
c) Además, con clausura por quince días, y en caso de reincidencia, clausura definitiva cuando se trate de empresas comerciales.
Cuando la infracción sea imputable a una persona colectiva, la condena podrá llevar como pena accesoria la disolución. Las sanciones del presente decreto-ley será refrendado por el Excmo. Señor vicepresidente provisional dela Nación y por todos los señores ministros secretarios de Estado en acuerdo general.
Comuníquese, etc. – Aramburu – Rojas – Busso – Podestá Costa – Landaburu – Migone. – Dell´Oro Maini – Martínez – Ygartúa – Mendiondo – Bonnet – Blanco – Mercier – Alsogaray – Llamazares – Alizón García – Ossorio Arana – Hartung – Krause.
Haz clic para acceder a Proscripci%C3%B3n-Peronismo.doc.pdf