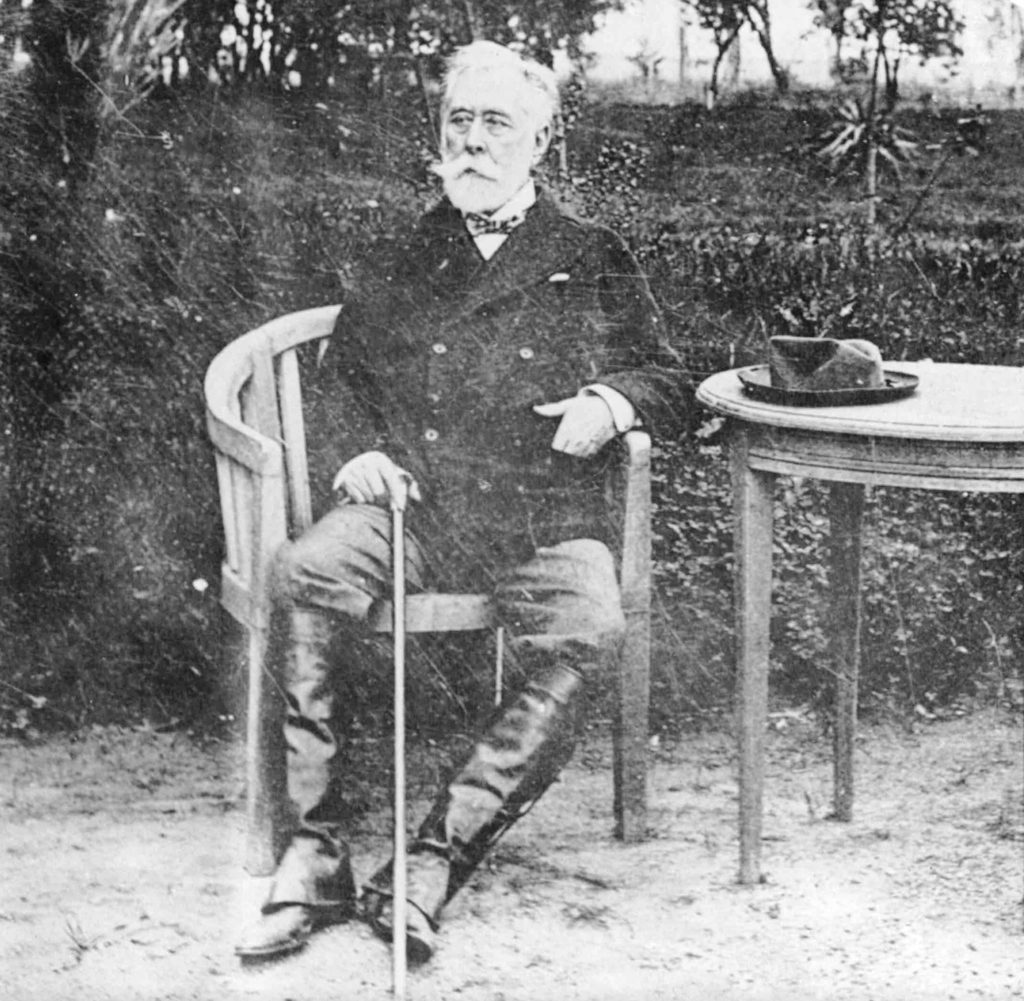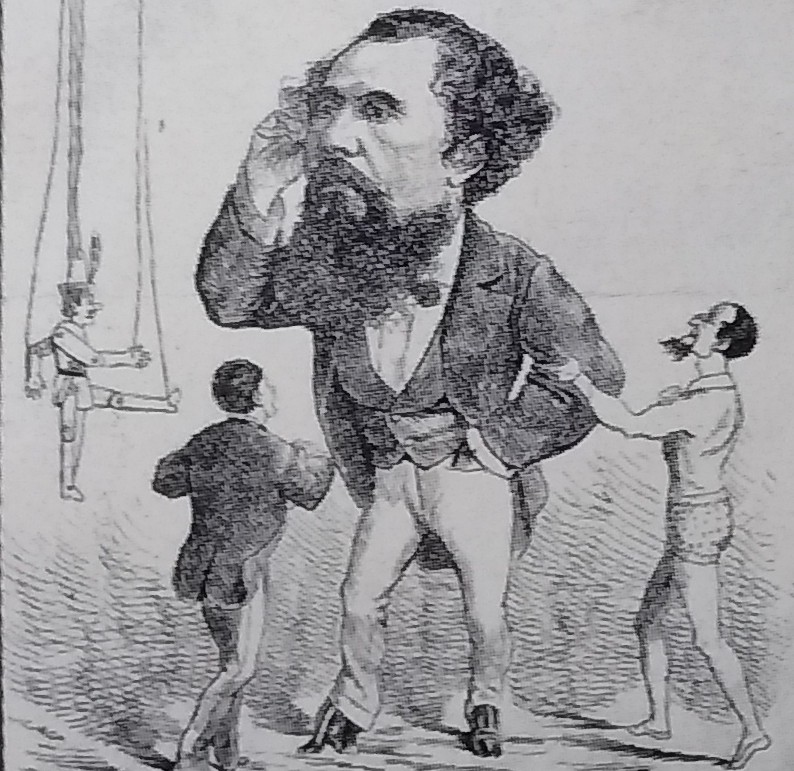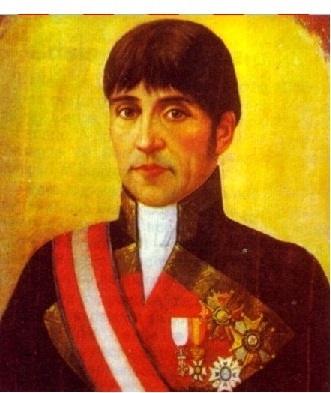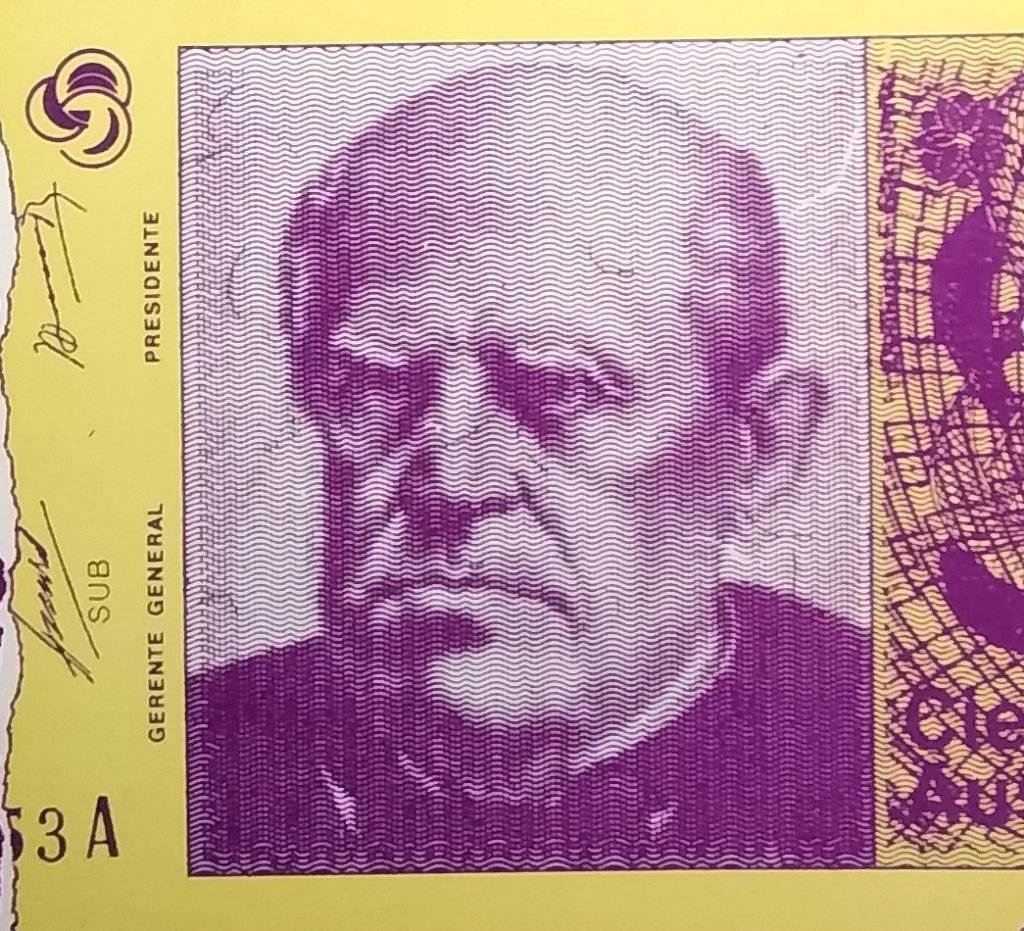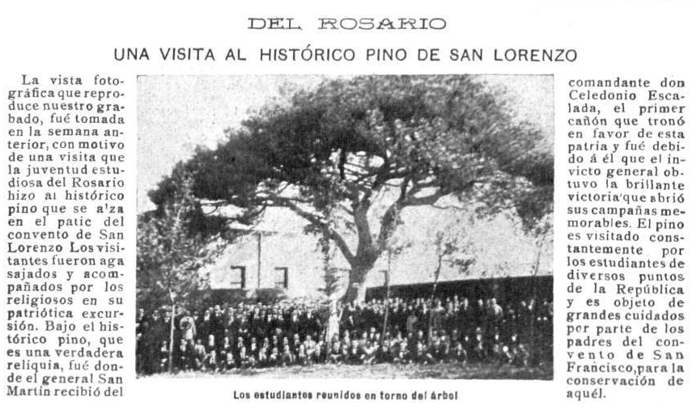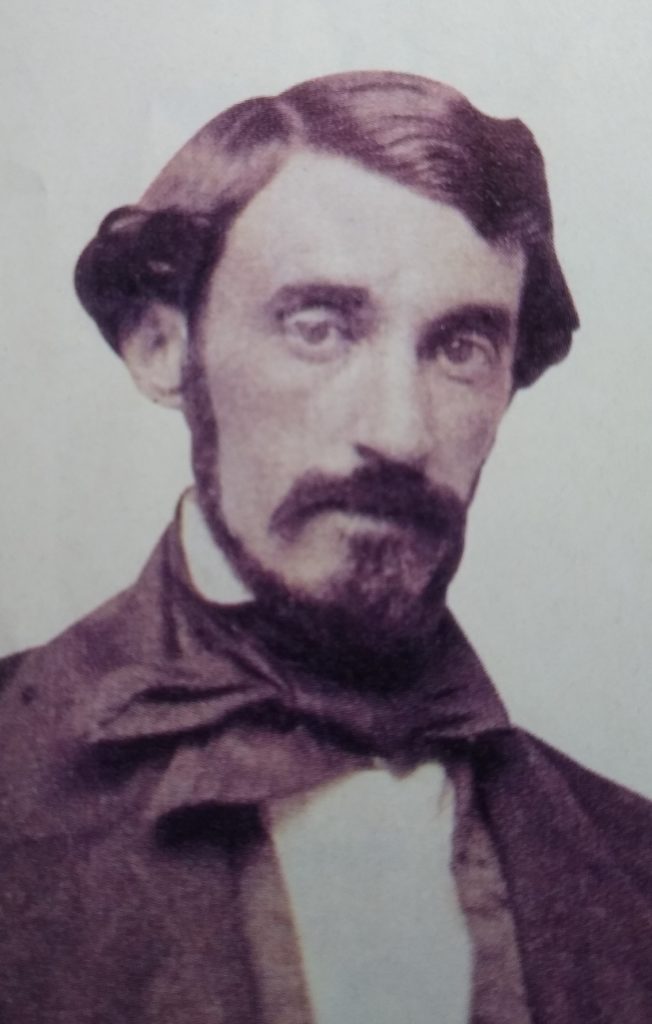La expansión de las potencias europeas hacia mediados del siglo XIX, trastocó radicalmente el escenario mundial. Toda África y gran parte de Asia pasaron a ser, en la mayoría de los casos, colonias europeas. En la mayoría de los casos, las antiguas clases dirigentes de los países ocupados tuvieron un papel preponderante en la colonización, colaborando con los europeos y las resistencias expresaron tanto la reacción frente a la destrucción de formas de vida como el afán de los grupos gobernantes de conservar su autoridad y prestigio.
Los tres imperios más antiguos, el persa, el chino y el otomano con sus vastos territorios y antiguas culturas, no cayeron bajo la dominación colonial, pero también fueron profundamente impactados por la expansión imperialista. El imperio Otomano ha sido uno de los más importantes en la historia de la humanidad, en extensión territorial y temporal. Se extendió desde el siglo XIV hasta finales de la Primera Guerra Mundial. En su época de máxima expansión (siglo XVI), dominaba desde los Balcanes en el norte, hasta la península Arábiga por el sur, y desde la actual Argelia por el oeste hasta Irán en el este. Utman I Gazi (Osmán), fue su fundador. Sus sucesores expandieron el imperio hacia los Balcanes, enfrentándose a Bizancio y Venecia. 1453 será el año clave en el que el sultán Mehmed II (1451-1481) conquistó Constantinopla y liquidó el Imperio Bizantino. A partir de entonces, la ciudad pasó a denominarse Estambul y se convirtió, entre Europa y Asia, en la capital del Imperio turco otomano.
El sultán Solimán el Magnífico (1520-1566) condujo al Imperio a su mayor extensión geográfica, ya que consiguió dominar las costas mediterráneas desde Argelia a Egipto. El esplendor turco se extendió hasta el siglo XVIII, para posteriormente entrar en un largo proceso de decadencia.
Read more